
Es común escuchar el recelo de nuestros mayores por “La Juventud”. No son pocos los que sin pensarlo demasiado aprietan el gatillo para sentenciar con desmedida vehemencia: “La Juventud está perdida, ya no respeta”. Hay que decir que en ocasiones el veredicto, sin dejar de ser absolutista, podría aceptarse como justo. Pero fíjese que digo en ocasiones. Tengo la impresión de que la mayoría de las veces el uso de la frase y lo que es peor aún, la creencia real en el fenómeno, son demasiado superficiales. Por tanto difiero y dudo en torno a decidir quién es realmente el que “está perdido”. No me gusta separar generaciones. Más que bloques espaciados somos continuidad y tenemos que estar preparados para establecer sólidas conexiones con los que, con identidad propia, vienen “empujando” detrás. Yo mismo muchas veces he estado a punto de soltar el veredicto. Tengo 25 años. ¿Cuánta “juventud perdida” puede caber detrás de mí? ¿Hasta qué punto es justo catalogar de irrespetuoso o perdido a un joven por tener un esteriotipo que nos parezca raro o que transgreda? ¿Y si la tan nombrada pérdida se tradujera en hechos o pensamiento, no les parece más efectivo salvar que sentenciar? Debemos racionalizar el uso de la frase, en definitiva, esa “Juventud” es consecuencia de nosotros mismos.
Yo en lo particular digo que puede llegar a sorprendernos, que no está perdida. Por supuesto respeto a quien, con sus razones, pueda tener otro criterio. Los míos se fortalecieron con esta breve historia que es también un argumento. Han pasado varios meses desde que Laura me consiguió El Argentino y Guerrilla, las dos películas dirigidas por el norteamericano Steven Soderbergh e inspiradas en la vida de nuestro Ernesto Guevara. Gracias a ella, dos días después de su presentación en el Karl Marx, El Argentino se estrenaba en mi lejano hogar de Quivicán. Disfrutar de la primera parte fue reconfortante. Un delicioso ejercicio que me conmovió en la fortaleza de los Acevedo, me divirtió con las ocurrencias de Camilo y me sacudió, lo digo con total sinceridad, en el parecido físico de Benicio del Toro con el Che. Agradezco también, en mi humilde criterio, su excelente actuación.
Me faltaba Guerrilla, pero la pospuse a conciencia. Las referencias a su final, cortesía de amigos que ya la habían visto, me alejaron por varios meses de enfrentarla. Pero tendría que ser alguna vez. Y fue anoche, en el Yara. Delante de mí entró en numeroso grupo de adolescentes. Estuve a punto de disparar la sentencia. ¿Razón? Pues su vestimenta pasada de colores, rematada en todos los casos por las estrellas de los muy de moda Converse. ¿Una más convincente? El mediano escándalo con que anunciaron su entrada a la sala. Afortunadamente no desenfundé.
No poseo la formación que me permita disertar sobre los valores artísticos de Guerrilla. Ejerzo en cambio la mesura de esperar y aprender como siempre de las voces autorizadas. Quiero sencillamente compartir con usted la experiencia que me regaló asistir a su proyección e inevitable final. El grupito de la entrada estaba sentado a mis espaldas. Estoy seguro que ninguno pasaba los 18 años. Yo, ya saben, con mis 25. Y aquí viene lo mejor. Como cubanos que crecimos asegurando que seríamos como el Che, que lo vemos día a día moviéndose por las calles, escapando al lente de Korda, que aprendimos a quererlo desde su histórica altura; no estábamos preparados para verlo morir. Nosotros que no vivimos su entrada a Santa Clara, que no estuvimos junto a Él en una fábrica y que sólo sabemos de su voz por esa gran humanidad que ha dicho basta; no estábamos preparados para verlo morir. Desamparados ante aquella verdad, al parecer inevitable, le tributamos denso y respetuoso silencio.
Sucedió así. El voluntario salió de entre las filas. Apuntó y disparó bajo el cuello de “Fernando”, nuestro Che. Él, herido como ya estaba, se levantó para recibir a la muerte de la misma forma en que había vivido, de pie. De alguna manera aquella bala escapó de la pantalla y se multiplicó para golpear en cada pecho. Segundos más tarde vimos su rostro escoltado por soldados. El rostro tapado porque quienes lo mataron y se me antoja que incluso Soderbergh, saben que no existe el rostro de Guevara muerto.
Recordé en ese instante aquel: “La Juventud ya no respeta”. Pues mire usted. Parafraseando al argentino cuando habló a su tropa, sorprendido ante la valiente postura de los Acevedo, afirmo que “no hubo, ni hay nada de esa lógica acá”. El silencio con que aquellos “mocosos“ se agrandaron para despedir al Che mientras partía hacia su victoria sobre la muerte, desmintió definitivamente la sentencia. Generación, contradicciones, estereotipos y creencias aparte, todos ofrendamos espontáneo y monolítico respeto a Ernesto Guevara. Un hombre que creyó en el Hombre y extendió sus límites.
La revista Cuba en su edición de noviembre 1967 refiriéndose a la noche del 18 de octubre del propio año subrayaba: “una voz y un millón de silencios”. Ese día, en velada solemne dedicada al Che, Fidel se dirigió a millones de cubanos aún mudos de consternación. Yo, que no estuve en la Plaza aquella noche, estoy seguro de haber presenciado ayer ese silencio. Sí. Era el mismo. Los tiempos cambian, pero Ernesto Guevara y su ejemplo quedan. No hay dudas. Era el mismo silencio de la Plaza o de la tarde de octubre de 1997 cuando desembarcó para descansar por siempre en su querida Patria.
Pasé la prueba. Vi Guerrilla. Tal vez en unos días ya no recordaré muchos detalles. Lo que no podré olvidar jamás será la noche en que no hubo aplausos, ni lágrimas en el Yara. No era pertinente. Lo que no podré olvidar jamás es el silencio de aquellos adolescentes que se marcharon calzando una estrella en sus Converse pero otra mucho más grande, sobre su frente.

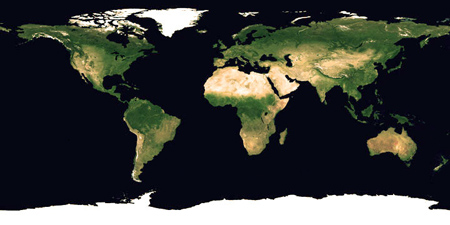
No hay comentarios:
Publicar un comentario